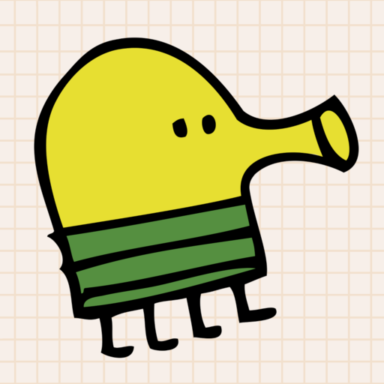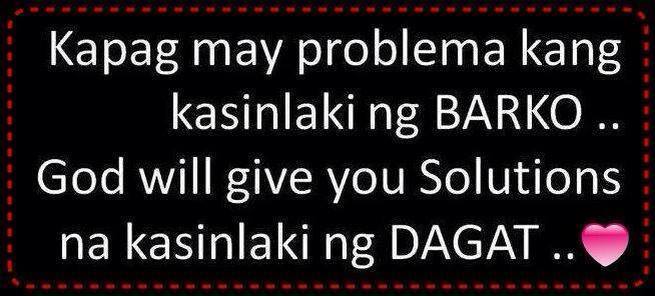Por Luis Guillermo Franquiz
Nos detuvimos en la estación de servicio de La Encrucijada para reponer gasolina. El ceño de Eduardo me indicó que no estaba muy contento con aquella parada, pero se mantuvo en silencio mientras el encargado me atendía. Luego preguntó:
—¿También vas a comprar café?
—Coño, deja el peo, pana —le dije—. Vamos con tiempo de sobra.
—Quiero llegar temprano.
Apartó la mirada del parabrisas y se entretuvo viendo al conductor que cargaba gasolina en la siguiente isla. Respiré profundo. Apenas eran las dos de la tarde. La cita había sido pautada para las 6 de la tarde, porque el hombre salía de su trabajo a las cinco y media y nos veríamos en otra estación de servicio, en Bohío, antes de llegar a Valencia. Eduardo siguió enfurruñado mientras yo pagaba la gasolina. Giré el encendido de la camioneta y sonó un chasquido metálico. Lo intenté dos veces más, con el mismo resultado. Volví a respirar profundo anticipándome a la mirada estupefacta de Eduardo.
—¿Qué pasó?
—No sé —dije—. No prende. Debe ser algún cable de la batería.
Otro intento con el encendido dio el mismo resultado: nada. El encargado de la isla preguntó qué pasaba y tras la insistencia de algunos vehículos detrás de nosotros, nos sugirió que empujáramos la camioneta hacia delante, para darle paso a los demás. Eduardo se bajó para empujar mientras yo hacía lo mismo junto a la puerta abierta, para maniobrar con el volante. Quedamos a pocos metros de la estación de servicio, pero sin obstaculizar el tránsito. La expresión facial de Eduardo era tan fastidiosa como el sol de aquel mediodía.
—¿Y ahora?
—Ya va. Espérate. Debe ser algún cable.
Abrí el capó de la camioneta y moví los cables que se ajustaban a la batería, pero ése no parecía ser el problema. Ya comenzaba a desesperarme cuando el hombre que atendía en la estación de servicio se acercó para indagar qué nos pasaba. Se lo dije. Él se rascó la barba hirsuta del mentón y señaló hacia la carretera:
—Mira, chamo —dijo—, búscate al mocho, allá, del otro lado del peaje. Ése te lo resuelve rápido, ya vas a ver.
Los dos miramos en la misma dirección por un par de segundos, pero me debatía en preguntarle a quién debía buscar y cómo. El hombre debe haber adivinado mi desconcierto, porque insistió:
—El mocho, vale; búscalo del otro lado del peaje. Ése debe estar allá. Pregunta por el mocho y cualquiera te dice dónde está.
Cuando el hombre se regresó para reponer gasolina a otro carro, me enfrenté con la mirada hosca de Eduardo.
—Ajá —dijo—. ¿Y ahora?
—Coño —le respondí, ya sin paciencia—: estamos aquí. Tú no lo puedes resolver y yo tampoco. Llamar a una grúa no es una opción. No quiero imaginarme cuánto será el coñazo. Y el único que nos podría auxiliar, que es Gonzalo, está en Puerto La Cruz, bien lejos de aquí. De pana, no sé qué hacer…
—Yo sabía esta vaina…
Hice una inspiración profunda y me alejé hacia las cabinas de cobro de peaje que cortaban la vía en medio de la carretera. No me interesaba tanto encontrar algún mecánico como alejarme del rosario de quejas de Eduardo, que prometía ser largo y repetitivo. Troté entre los carros que pasaban y alcancé la otra orilla, donde estaba un módulo de la Guardia Nacional. Más allá había una zona cercada con alambres y detrás se veía a un grupo de hombres reunidos en lo que parecía ser una improvisada cancha de bolas criollas. Me acerqué hasta ellos con cautela. Los hombres hablaban y se reían con entusiasmo.
—Eh… Buenas… Buenas tardes…
Ninguno pareció prestar atención. Lo repetí más duro. Un anciano de mirada lechosa alzó el mentón hacia mí en una pregunta muda. Le dije que estaba buscando al mecánico.
—¿A quién?
—Al moch… Al mecánico. Me dijeron que había un mecánico aquí.
El anciano relajó el rostro y se volteó para vocear:
—¡Mocho! ¡Mocho! ¡Te buscan!
Al otro lado de la cancha se levantó un hombre apoyado en una muleta. Me lanzó una mirada y giró la cabeza para decirle algo a sus compañeros. Ellos soltaron una carcajada. El mecánico cruzó la cancha sin apresuramientos, dándome el tiempo suficiente para desistir del intento. No podía gritarle que se regresara porque ya estaba a mitad de camino, pero lo cierto era que ya no me interesaba tratar con aquel hombre de aspecto tan repulsivo. Una braga sucia. Una muleta abollada. La pernera izquierda del pantalón floja y oscilante. Una calva incipiente. Una barba descuidada y larga. Un pañuelo alrededor de la cabeza, formando una línea por encima de las cejas y los ojos que me observaban sin disimulo, como una serpiente que calibra el mejor momento para lanzar el mordisco. Pero lo peor fue el olor cuando llegó junto a mí. Eso me golpeó con una violencia física. Parpadeé varias veces para disimular la impresión.
—Ajá —dijo—, ¿qué pasó?
Le expliqué que se me había accidentado el carro junto a la estación de servicio, pero que era evidente que él estaba ocupado y que me disculpara por haberlo interrumpido. El hombre movió la cabeza en un gesto negativo y me dijo que no me preocupara, que le echaría un vistazo a la camioneta porque, total, ya se había levantado de su puesto junto a la cancha. Aparte del hedor que me estrujaba las fosas nasales, sentí algo de vergüenza por obligarlo a cruzar la carretera con una sola pierna. Tuve un fogonazo de culpabilidad al recordar aquel antiguo videojuego que trataba de una gallina intentando cruzar una autopista sin ser atropellada; pero el mecánico me había sacado ventaja y ya estaba junto a las cabinas para pagar el peaje.
—¿Dónde la dejaste? —preguntó cuando lo alcancé.
—Allí mismo, cerca de la estación de servicio.
—Hay que sacarla —dijo—, hay que sacarla para que no estorbe. Vamos a ver.
Es difícil que olvide la mirada de Eduardo cuando nos acercamos a él. Era una mezcla de estupefacción, desagrado e incredulidad que no podía ocultar. Evité verlo y seguí las instrucciones del mecánico al pedirme que accionara el arranque mientras él revisaba el motor. Lo repetí varias veces, guiado por los gritos que emergían debajo del capó. Después, el hombre sacó la cabeza y me hizo un gesto negativo a través del parabrisas. Rengueó hasta mí para decirme que lo mejor era empujar la camioneta para sacarla de allí, porque él podría trabajar con más facilidad al borde de la vía, fuera del estacionamiento de La Encrucijada. Me sentí indeciso porque hacía mucho calor, porque no entendía nada y porque hubiese preferido estar ya en Valencia. Todo aquello parecía formar parte de un mal sueño vespertino.
—Quédate tranquilo, chamo —dijo el mecánico—; ya lo vamos a resolver. Mira, móntate en la camioneta y mueve el volante hacia la izquierda; vamos a sacarla de aquí. Yo te aviso para que frenes. Aquí estamos atravesados. Móntate, móntate.
Me moví impulsado por el tono autoritario de su voz, como un autómata; del otro lado, Eduardo me observaba sin saber muy bien qué hacer. El mecánico lo increpó:
—Tranquilo, chamo —dijo—. Yo los empujo. Dale, dale. Móntate y avísale al chamo cuando yo le grite para que frene. Vamos a darle.
Eduardo me miró con el asombro afilado en sus ojos muy abiertos. Abrió la boca un par de veces y al final logró decir:
—Pero… ¿Cómo va a…?
—No sé —lo interrumpí—. No preguntes. Móntate y ya.
En pocos minutos alejamos la camioneta de la estación de servicio y nos detuvimos junto al hombrillo, en paralelo al estacionamiento de La Encrucijada. El mecánico se acercó hasta mi ventanilla y palmeó la puerta con sus dedos mugrientos y una sonrisa desdentada que le abría la barba.
—Aquí estamos mejor, chamo. Ahora sí puedo revisar con calma.
Eduardo y yo lo vimos cruzar frente a la camioneta y agacharse junto al caucho delantero, volvimos a intercambiar otra mirada de incredulidad y nos bajamos para ver lo que el hombre hacía. Estaba sentado en el piso y dijo que había que desmontar la rueda. Saqué las cosas de la maletera, el gato y la llave de cruz; luego él se dispuso a quitar los pernos con tranquilidad. Vi el reloj. Eran poco más de las dos y media de la tarde.
—Mira, chamo —me llamó—, anda allá a la cancha y dile al viejo que me mande las llaves y el vaso. ¡Ah!, y que se traiga el cartón. Que no se le olvide el cartón.
A esas alturas ni siquiera me atrevía a llevarle la contraria. Eduardo se apartó tras hacerme una seña sobre el hedor que desprendía el mecánico y yo, encogiéndome de hombros, me fui a buscar al viejo para transmitirle el recado. Los hombres seguían jugando con las bolas criollas y tuve que repetir el mensaje dos veces antes de que me dirigieran hacia el mismo viejo de antes, el que tenía la mirada lechosa. Asintió como si aquello fuese algo corriente y desapareció detrás de una estructura con paredes de metal oxidado. Reapareció con unas llaves en la mano izquierda, y antes de alcanzarme le quitó lo que parecía ser una lata de cerveza a uno de los jugadores. Hizo otro movimiento con el mentón hacia mí y me precedió de vuelta hasta la camioneta.
—Coño, viejo —le dijo el mecánico—, pero no llenaste el vaso.
Como el hombre estaba sentado en el piso pude ver que la lata de cerveza tenía la parte superior cortada y era un vaso improvisado lleno de algún licor oscuro. El mecánico dio un sorbo, chasqueó la lengua y volvió a meter las manos por un costado del motor. El caucho y los pernos reposaban junto a su única pierna. El mecánico le dio nuevas instrucciones al viejo de mirada lechosa y éste se regresó para buscar otras herramientas que hacían falta. El hombre sentado en el piso atrajo mi atención:
—¿Te quieres echar un palo, chamo? —dijo.
—No, no; gracias. Gracias, pero no.
—Tranquilo. Ya tú vas a ver que arreglamos esta vaina rápido. Bébete un trago.
Volví a rechazarlo con una sonrisa y tropecé con los ojos virulentos de Eduardo. Movía la cabeza con un gesto negativo que presagiaba otra tormenta verbal. Me acerqué hasta él esperando lo peor. Cruzó los brazos en el pecho y me recriminó por lo que estaba haciendo, preguntó si yo sabía quién era ese tipo, dijo que capaz y el hombre agravaba lo que podía ser un desperfecto menor, se quejó por la hora y frunció el ceño todavía más de lo que yo creía posible en otro ser humano. El calor nos bombardeaba desde todas partes y no teníamos ningún sitio con sombra cerca para esperar cualquier resultado positivo.
—Coño, ¡qué bolas! —dijo Eduardo.
Dejé caer la cabeza antes de alejarme para aclarar las ideas. ¿Qué más podía hacer allí? No conocía a nadie y el único amigo que podía habernos auxiliado estaba muy lejos de nosotros. Podíamos llamar una grúa pero ¿para ir adónde? ¿De regreso a casa o que nos llevara hasta Valencia? Y una vez allá, ¿qué? ¿Cómo carajos nos regresábamos? Cumpliríamos con la cita, ajá, pero ¿y después? Todo parecía complicarse con cada respuesta que intentaba encontrar. Y Eduardo no me ayudaba. Y el hedor del mecánico tampoco. Y el tiempo que perdíamos allí mucho menos. Cerré los ojos y volví junto al hombre sentado en el piso. Chasqueó la lengua al verme.
—Quédate tranquilo, chamo —dijo—; yo te soluciono este peo, ya vas a ver. No te estreses. Toma, échate un trago, vale.
Miré sus uñas ennegrecidas, los dedos sucios alrededor de la lata y el líquido que se movía en el fondo. Yo también chasqueé la lengua y mandé todo al carajo.
—Dame acá, pues —dije.
El primer sorbo me golpeó. Era ron, pero un ron fuerte y barato que inundó mi garganta y mis fosas nasales. Me regañó. Pero al mismo tiempo tenía un vago sabor a irresponsabilidad que ayudó a relajar mis hombros. Alcé la mirada y tropecé con los ojos desorbitados de Eduardo. Bajé los párpados y di otro sorbo al vaso para borrar esa imagen de mi mente. A esas alturas, me dije, ya qué tanto importaba. El viejo de la mirada lechosa regresó con un par de llaves de diferente medida y una lámina sucia y oscura de cartón. El mecánico siguió afanado junto al sitio donde antes estaba la rueda y después extendió el cartón en el piso para meterse debajo del motor de la camioneta. Me acuclillé junto a él porque prefería estar al tanto de lo que estaba haciendo, escucharlo, que enfrentarme a la mirada negativa de Eduardo.
—Pásame el vaso, chamo —dijo.
Se lo alcancé luego de pedírselo al viejo de la mirada lechosa. Mientras el mecánico trabajaba debajo de la camioneta, hablaba en voz alta sobre la gente a la que había ayudado en ese mismo sitio. Al regresarme el vaso, yo también bebí. Un trago largo. El ron ayudaba a relajar la tensión de mis músculos. Un ligero dolor de cabeza se asomaba por las comisuras y me interesaba espantarlo antes de que se materializara por completo. El mecánico trabajó un rato largo antes de emerger de las profundidades del motor y mostrarme una pieza pequeña y cilíndrica con algunos cables que sobresalían por uno de sus extremos. Me fijé en la sonrisa desdentada del hombre y casi lo imité, pero no había terminado.
—Esta es la pieza que jodió todo, chamo —dijo—. Hay que cambiarla. Yo tengo varias piezas de repuesto, y con una usada pudieras seguir hasta que llegues a tu casa, pero no la tengo. Vas a tener que ir a comprarla.
En lugar de imitar su sonrisa, lo que imité fue la estupefacción de Eduardo.
—¿Comprarla? —dije—. ¿Dónde? ¿Es aquí cerca?
El mecánico volvió a sonreír.
—No joda, ojalá. Vas a tener que buscar por La Julia. Allí hay varias tiendas de repuestos nuevos y usados. Puedes preguntar por ahí.
Tragué saliva y abrí más los ojos. No podía parpadear.
—¿En La Julia? ¿En la Intercomunal, dice usted? Pero…
—Si no, vas a tener que irte hasta Maracay. Pero hazlo rápido, mira la hora.
Desvié la vista hacia la pantalla de mi celular. 4:32 pm. La Intercomunal entre La Encrucijada y Maracay. Tiendas de repuestos. La mirada desorbitada de Eduardo. Los dedos grasientos del mecánico sujetando la lata de cerveza convertida en vaso. La respiración entrecortada que parecía de otra persona, pero era la mía. Volví a pensar en Gonzalo, que vivía en Maracay, el único que podría ayudarme sin preguntar; pero estaba en Puerto La Cruz. ¡Coño! De pronto, el mecánico apareció en medio de mi campo visual, aunque no me había fijado en sus maniobras para levantarse del piso.
—Mira, chamo, mejor es que le des chola, porque capaz y no consigas la pieza rápido y tengas que ir a diferentes sitios. ¿Puedes ir? ¿Cargas dinero?
Asentí con un movimiento débil de la cabeza.
—Ajá, bueno; muévete, porque ya van a ser las 5 pm.
Reaccioné cuando mencionó la hora. Miré hacia el otro lado de la vía, más allá de las cabinas para cobrar peaje.
—¿Será que agarro un autobús allá? ¿Pasan rápido?
Vi que el mecánico intercambiaba una mirada con el viejo y apretaba la boca en un gesto de fastidio. Luego se palpó los bolsillos del pantalón y sacó un teléfono celular pasado de moda y con la pantalla agrietada, un modelo analógico.
—Coño, chamo, mira… Te voy a ayudar porque me caes bien, y se ve que eres buena gente, pero… Ya va. Voy a llamar a un amigo… Ése es pana. Tiene un taxi y si puede, te lleva para que busques el repuesto. Déjame llamarlo.
El mecánico se apartó un poco, erguido junto a la única muleta, y marcó un número en el celular. Movió la cabeza varias veces y volteó a verme para decirme que sí, que su amigo ya venía en camino, que me tranquilizara.
—Si me traes el repuesto rápido —dijo—, tú vas a ver que en un momentico te lo cambio y todo resuelto. Tú tranquilo.
—Ajá, pero ¿cuánto es?
No había pensado en el precio hasta ese momento, porque sacaba cuentas en mi mente para pagar el repuesto. Y debía pagar también el costo de la mano de obra. Ni siquiera me atreví a preguntarle a Eduardo si llevaba suficiente dinero en efectivo con él. Hacía rato que se había apartado y de vez en cuando lanzaba miradas de desdén en nuestra dirección. Sólo se acercó cuando vio que registraba el interior de mi bolso, para saber qué tan pronto nos iríamos de allí, para recordarme que ya estábamos encima de la hora acordada. Reaccionó mal cuando le dije dónde iba.
—Pero ¿tú estás loco? —me dijo—. ¿Con quién? ¿Quién es ese tipo?
—Es un amigo del mecánico, vale. Voy y vengo. Tengo que buscar el repuesto.
—¿Y la camioneta? ¿Me voy a quedar aquí?
—Coño, Eduardo, voy y vengo. Dame un respiro.
El taxista llegó casi media hora después, en un vehículo pequeño y tuneado con colores estridentes. Era un hombre grueso que llevaba el cabello cortado al rape y unos lentes oscuros muy pegados al rostro. Saludó al mecánico con afecto, tenía el rostro enrojecido y las manos inquietas. El hombre de la muleta le explicó la situación y tras lanzarme una rápida mirada me dijo que me montara en su carro, que todo iría bien porque él conocía un sitio que cerraba más tarde que los demás.
—El dueño es pana mío —dijo después de ponernos en camino—. ¿Eso es lo único que vas a comprar?
Asentí con un rápido movimiento de la cabeza mientras sostenía el cilindro en mi mano izquierda. El taxista decidió tomar la Autopista Regional del Centro para evitar el congestionamiento vehicular que solía formarse en la Intercomunal. Yo iba sentado en silencio, junto a él; desde las cornetas brotaba un reggaetón ensordecedor que él parecía disfrutar bastante a través del movimiento de sus dedos encima del volante. Nos desincorporamos de la autopista en la salida a Palo Negro y con la rapidez del experimentado evitó calles y avenidas congestionadas hasta llegar a un sector de Maracay donde abundaban las tiendas de repuestos mecánicos para carros. El taxista se bajó conmigo y entramos en una tienda que me indicó con un gesto de su mano. Saludó al dependiente y preguntó por Carlos. Había media docena de hombres delante de nosotros, pero cuando Carlos apareció, después de saludarse, tomó la pieza que le mostraba y desapareció hacia el fondo del local. Veinte minutos después regresó para decir que ya no le quedaba otra pieza similar, pero que podía arreglar una usada y vendérmela a menor precio. Dije que sí pensando en los minutos que se escurrían con vertiginosa celeridad y en la expresión facial del enfurecido Eduardo.
—Carlos es pana —dijo el taxista—. Yo le digo que te dé un buen precio, tranquilo.
—Gracias. Muchas gracias.
Respiré profundo y giré el cuello con un movimiento circular.
—Relájate —dijo el taxista—. Lo importante ya está hecho: conseguiste el repuesto.
Me atreví a sonreír por primera vez en toda la tarde.
—Sí. Gracias… Es que estoy retrasado. Tendría que estar ya en Valencia.
—El mocho trabaja rápido, quédate tranquilo… Tu novio es el que debe estar bravo, ¿no?
Lo miré con una mezcla de incomprensión y curiosidad.
—¿Quién?
—El otro chamo que estaba contigo allá en La Encrucijada… ¿No es tu novio?
—¿Mi novio? No… Él no es mi novio; es un amigo, nada más.
—Ah… Coño, es que tenía una cara de perro bien arrecho… Pensé que estaba celoso porque te venías conmigo…
El taxista se sonrió y yo también. No imaginaba a Eduardo como mi novio.
—No, para nada… Lo que pasa es que tenemos una cita en Valencia y de verdad que ya deberíamos haber llegado… Además, esa mala cara es normal en él.
—Okey… Okey… Bueno, disculpa, pana. Yo pensaba…
—No, tranquilo.
Carlos regresó con otra pieza y cerramos la transacción. El taxista me dijo que tomaría otra ruta alterna para evitar la hora pico y llegar rápido a La Encrucijada. No presté mucha atención a sus giros del volante, pero en poco tiempo estuvimos de vuelta en la autopista. Vi que sus dedos se cerraban en torno al botón del volumen del reproductor y la música bajaba de intensidad. Luego hurgó con la mano derecha en el bolsillo de su pantalón y sacó algo pequeño que no alcancé a ver bien qué era. Noté que su cara se volvía hacia mí:
—¿Te importa? ¿No tienes rollo?
Me fijé en lo que sostenía entre sus dedos. Una bolsa pequeña de plástico transparente, abierta, y en su interior una porción de polvo blanco. Deduje que se trataba de cocaína, porque lo había visto antes. Apreté los labios antes de hacer un gesto negativo con la boca. En mi mano izquierda tenía el repuesto para la camioneta y eso era lo único que me interesaba. Todo lo demás era irrelevante. El taxista me pidió que sujetara el volante mientras él sacaba una fracción del polvo con la punta de la uña y se la llevaba a la nariz. Lo hizo dos veces y volvió a preguntarme:
—¿Seguro? ¿No quieres? Un pase y ya. Para aclararte la mente. ¿Seguro?
Guardó la bolsa de nuevo en el interior de su bolsillo y cerró el puño encima del pomo de la palanca de cambios. Introdujo otra velocidad y deslizó la mano desde el pomo hasta mi rodilla. Hizo una leve presión con sus dedos.
—Entonces… —dijo—. El otro chamo, ¿no es tu novio?
Miré sus dedos gruesos en torno a mi rodilla y luego vi el cilindro que sostenía en la mano. El repuesto para la camioneta. La solución del problema. La urgencia de llegar a Valencia. La necesidad de no hacer olas en aquella laguna. Tenía que darle una respuesta al taxista. Él esperaba.
—Bueno… No. Él no es mi novio. Es mi cuñado. Estoy saliendo con su hermano y por eso es que vamos a Valencia, para encontrarnos con su hermano.
La presión de los dedos no aflojó sobre mi rodilla.
—¿Seguro?
Giré la cabeza para verlo: La cara enrojecida, los lentes oscuros, la sonrisa seca.
—Sí, seguro —dije.
—Bueno… Pero si tú quieres podemos hacer una parada táctica en el camino. Nos damos unos pases y hacemos cualquier cosa que tú quieras… Si te provoca. Yo soy un tipo muy mente amplia. Yo sé cómo es todo. Tú decides.
Sentí que toda la tensión volvía a acumularse sobre mis hombros. No hacer olas en aquel estanque. Llegar a La Encrucijada. Bajarme del carro.
—No… Es que ya es muy tarde. Y hay que arreglar la camioneta. Me están esperando.
—Eso es rápido. Yo conozco un sitio donde podemos ir, es cerca.
—De verdad, es muy tarde. Lo siento.
—¿Estás seguro? —dijo el taxista—. ¿No te provoca una mamaíta? Anda. Es rapidito. ¿Me lo saco?
Tragué saliva antes de responder.
—Es muy tarde. Disculpa.
El taxista apartó la mano de mi rodilla y unas centenas de metros después nos desincorporamos de la autopista en la salida a La Encrucijada. Pasamos las cabinas del cobro de peaje, dimos la vuelta ante la mirada fija de un policía de tránsito y el carro se detuvo detrás de la camioneta. No pensé que me alegraría tanto volver a ver la cara enfurruñada de Eduardo o el paso equilibrado del mecánico encima de su muleta. Me bajé con rapidez para entregar la pieza. Me tranquilizó un poco que Eduardo se quedara cerca, lo suficiente como para volver a hablar con el taxista sin ponerme nervioso y pagarle la carrera. Busqué con la mirada la lata de cerveza llena de ron y me lancé un trago largo que ardió en mi garganta.
—Ajá —dijo el mecánico al regresar a mi lado—. Menos mal que no querías.
—Dale, pues, mocho… estamos hablando —se despidió el taxista. Lo observé ir hasta su carro, encender y avanzar lo suficiente hasta quedar cerca de nosotros, junto a la punta de la camioneta. Bajó el vidrio de la ventanilla del copiloto y me miró con sus apretados lentes oscuros—. El mocho tiene mi número… Cualquier vaina, me llamas, muñeco. De nada.
El taxista arrancó con un chirrido de sus cauchos y enfiló de regreso hacia la autopista. El mecánico soltó una risita camuflada por su barba y después volvió a acostarse encima del cartón y trabajó debajo de la camioneta durante otro rato, hasta que salió con esfuerzo para pedirme que girara el encendido a ver si había solucionado el problema. La mirada hosca de Eduardo me siguió hasta que me monté en la camioneta y encendió con su ronroneo habitual, pero ni siquiera así se diluyó su molestia; eso podía percibirlo sin que me hablara. El viejo de la mirada lechosa comenzó a recoger las herramientas dispersas en el suelo, la lata de cerveza con un fondo de ron y la lámina de cartón. Junté los billetes que me quedaban en los bolsillos del pantalón y aún faltaba; Eduardo sacó más dinero de su billetera, pero nos quedamos cortos para completar el pago del mecánico.
—No, hombre, tranquilo —nos dijo apoyado en su muleta—. Cuando vengas de regreso me lo pagas. Yo siempre estoy aquí. No nos vamos a enrollar por eso.
Le entregué todo el dinero reunido y nos despedimos con un apretón de manos y la promesa de volver con el resto de su paga. Nos subimos en la camioneta luego de montar la rueda de vuelta en su sitio y apretar los pernos. Era poco más de las 6:30 pm cuando nos incorporamos a la autopista y Eduardo llamó al hombre que nos había estado esperando en Bohío. Se disculpó antes de explicarle nuestro percance y el tipo, bastante comprensivo, dijo que nos esperaría. Después de terminar la llamada, me increpó:
—¡Qué bolas! ¡Qué vergüenza con ese señor! Qué va a pensar ahora, que uno lo que está es jugando. Tú sabes lo que me molestar quedar como irresponsable…
Lo miré con asombro.
—Ajá, pero, ya va… Verga, no es mi culpa que nos accidentáramos. ¿Cómo iba a saber que la camioneta iba a fallar así?
—Tenías que haberlo previsto. Se supone que debes estar pendiente de esas cosas. Ahora vamos a llegar tarde y da pena con ese señor. Qué bolas… Y encima dejas que ese tipo le meta la mano al motor, tú ni siquiera lo conoces… Mira la hora que es.
Apreté el volante con fuerza para no responderle de mala manera.
—Ya vamos en camino y ya hablaste con él. Nos está esperando. Deja el peo.
—Igualito, vale. Da pena con ese señor. Además, todo ese rato perdido en La Encrucijada con ese mecánico que tú ni sabes quién es… Qué mal rato me hiciste pasar. Qué mal rato, de pana…
Giré la cabeza para mirarlo a la cara.
—¿Cómo es la vaina? —le dije—. Ya va… ¿El mal rato que tú pasaste? ¿El mal rato que TÚ pasaste? ¡No me jodas, chico!
Pero el mecánico reconoció la camioneta cuando pasamos de regreso y toqué la corneta, y al día siguiente cuando volví para entregarle el resto del dinero que le debía. Esa vez me dio el número de su teléfono celular y desde entonces, cada vez que paso por La Encrucijada, toco la corneta y el mecánico me saluda desde lejos con la muleta en alto y su sonrisa desdentada detrás de la barba.